En octubre de 2019, la Academia Sueca anunció que le daba el Premio Nobel de Literatura al novelista y dramaturgo austriaco Peter Handke, una figura controvertida a causa de su aparente simpatía, expresada más de una década antes, por el fallecido dictador serbio Slobodan Milošević. La respuesta de los miembros bienpensantes del establishment literario fue el oprobio inmediato.
En una declaración de su presidenta, Jennifer Egan, el pen de Estados Unidos se mostró “atónito” por la noticia y dijo “lamentar profundamente” la elección del comité del Nobel. “Rechazamos la decisión de que un escritor que ha cuestionado persistentemente crímenes de guerra totalmente documentados sea celebrado por su ‘ingenio lingüístico’”, dijo Egan. “En un momento de nacionalismo creciente, liderazgo autocrático y desinformación extendida por todo el mundo, la comunidad literaria merece algo mejor que eso.”
La declaración era notable por su abierto rechazo a la primacía del arte. Las comillas de “ingenio lingüístico”, parte de la cita del Nobel para Handke, de quien John Updike escribió que era el mejor escritor en lengua alemana, parecen cuestionar el propio concepto, mientras que la presunción subyacente es que la bajeza moral del artista es por necesidad inherente a su obra. Al celebrar las novelas y obras teatrales de Handke, la Academia Sueca daba auxilio a los autócratas.
Se une a esta creencia la afirmación de Egan de que el mundo literario “merece algo mejor”, lo que, asumo, quiere decir un laureado que esté firmemente instalado en el lado correcto de la historia. Y si ese ejemplo pasado por alto poseía una identidad marginal a la moda, mejor. (Como era predecible, algunos críticos lamentaron que los dos galardones entregados en 2019 –el otro fue para la polaca Olga Tokarczuk– recayesen en autores europeos.)
Aquí vemos el contorno del nuevo moralismo que oscurece la creación cultural en Estados Unidos, como un gran mapa borgiano que se asienta opresivamente sobre el territorio que dice describir. Sus nociones gemelas –que el arte y el entretenimiento, así como quienes los producen, deberían estar sometidos a tests de pureza de ideología y comportamiento, y que los productos culturales y creadores que se consideran “problemáticos” deberían ser apartados en favor de material más edificante– ascienden, si no es que ya dominan.
El nuevo moralismo iliberal sostiene que debería darse preferencia en los programas educativos, en las páginas de reseñas y en las nominaciones para premios importantes a artistas cuyas opiniones políticas coincidan con las de los árbitros culturales y cuyas identidades se puedan celebrar sin peligro. El uso más elevado de las artes, desde este punto de vista, es consagrar una visión del mundo no tal como es sino como debería ser, en particular en asuntos de diversidad racial y de género y otras apreciadas causas progresistas.
Los libros y las películas de artistas problemáticos –y ser heterosexual, blanco y varón es ser tres veces problemático– en el mejor caso no ayudan y en el peor corrompen. Como me dijo un escritor, si quitas el centro de la frase, desvelas el problema actual de la literatura: “Rechazamos la decisión de que un escritor […] sea celebrado por su ingenio lingüístico.”
Lo intensamente censores que son los nuevos moralistas, lo convencidos que están de su doctrina y lo lejos que se encuentran de una creencia absoluta en la libertad de expresión y la licencia artística quedó claro el verano pasado, en los días próximos al estreno de Érase una vez… en Hollywood. También lo hicieron los límites de lo que su censura puede alcanzar. The New Yorker calificó la película –situada en una fantasía de la Costa Oeste ensombrecida por los crímenes de Manson– de “obscenamente regresiva” y acusó a su director de haber hecho “una película ridículamente blanca, acompañada de una desagradable dosis de resentimiento blanco”. (Los protagonistas, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, son blancos; el personaje de Pitt es un varón no reconstruido.)
Mientras tanto, la revista Time se dedicaba a contar las líneas de diálogo de cada película de Tarantino para ver cuántas decían las mujeres, y el Guardian declaraba en julio que era “hora de cancelar” al director por completo: no importaba lo buena que fuese su siguiente película. Ocurrió justo lo contrario. Érase una vez tuvo el mejor primer fin de semana de las nueve películas de Tarantino y ha obtenido, con un presupuesto de 90 millones de dólares, casi 371 millones en la taquilla global.
Como Handke, Tarantino es una figura establecida, prácticamente demasiado grande para caer, pero los nuevos moralistas no atienden a eso. Todo el mundo puede ser objetivo legítimo, y pocos escritores o cineastas están en condiciones de despreciar esos ataques. En el invernadero que es la literatura juvenil, autores y blogueros influyentes condenan como problemáticos –y hacen cuanto pueden para sabotear– libros aún no publicados ni terminados, libros que, en algunos casos, ni siquiera han sido leídos.
“Muchos miembros del club de libros juveniles de Twitter se han convertido en policías culturales, controlan a sus pares en múltiples plataformas a la caza de violaciones”, escribió la autora de obras para jóvenes Kat Rosenfield. “El resultado es un batiburrillo donde se amontona y arrastra, se citan tuits y hacen capturas de pantalla, se coordina el voto y se entablan guerras simbólicas.”
En enero de 2019, la escritora debutante Amélie Wen Zhao se encontró sometida a unas críticas tan feroces –en buena medida por hacer de la esclavitud un elemento de su mundo ficcional– que retiró su novela juvenil de fantasía, Blood heir, el primer volumen de una supuesta trilogía para la que había recibido un anticipo de seis cifras. El mes siguiente, otro autor, Kosoko Jackson, retiró su primera novela después de que una turba tuitera la destruyese por presentar a protagonistas “privilegiados” y a un personaje musulmán como villano.
Paradójicamente, Jackson, que es negro y gay, había trabajado como “lector de sensibilidad” para editoriales, evaluando manuscritos en busca de ese contenido políticamente incorrecto, y en Twitter, como Zhao, había combatido en cruentas guerras identitarias. “Era Robespierre”, escribió la columnista Jennifer Senior en el New York Times, “con el cuello en la guillotina”. El cancelador había sido cancelado.
Si no puede encontrarse el fallo en el arte, se encuentra en el artista. Entre 2014 y 2017, el poeta Joseph Massey tuvo una relación mutuamente dependiente y, como ahora admite, insana con la también poeta Kate Colby, que estaba casada. Finalmente, confesó el romance, pidió disculpas al marido de Colby y, según Massey, se reconcilió, o al menos alcanzó un cese de las hostilidades, con la propia Colby.
Hasta que la Wesleyan University Press, la “editorial soñada de Colby”, que había rechazado dos veces su obra, aceptó publicar la siguiente colección de poemas de Massey. Entonces ella cortó todo contacto, según el escritor, y se decidió a destruirlo, envenenando el pozo con sus amigos, contactos profesionales y cualquiera que quisiera escuchar.
En enero de 2018, en un post de Facebook, lo llamó “abusador en serie”, y etiquetó a editores y a la Kelly Writers House de la University of Pennsylvania, donde Massey trabajaba a tiempo parcial. También enlazó un sitio web donde una carta anónima acusaba al poeta, con escasez de detalles y pruebas, de ser un “predador”, “con alto riesgo [de] abuso y acoso”, y pidió a los editores y al empleador de Massey –a quienes ya había enviado la carta– que “pusieran fin a su relación con él”.
A medida que circulaba el post de Facebook, otras afirmaciones nebulosas y a menudo inverificables contra Massey –“En una lectura de poemas, me miró como si fuera comida”; “Fue raro conmigo en Instagram”– aparecieron en las redes sociales. Por esa razón, la Kelly Writers House lo despidió, sus editores eliminaron toda mención de sus libros en sus páginas web, amigos cercanos cortaron lazos y la Academia Estadounidense de Poetas borró de su web todas las piezas suyas que almacenaba, su perfil de autor y un ensayo sobre él escrito por la ganadora del Pulitzer Rae Armantrout. Massey se vio obligado a retirar su manuscrito de la Wesleyan University Press. Había sido excomulgado.
En mayo de 2019, escribió “Poema contra la cancelación”, un llamamiento a la irreductible complejidad de las vidas humanas y la esperanza de percibir los “muchos mundos / en el interior”. Aunque su último libro, A new silence, escrito tras un intento de suicidio y una semana en una planta psiquiátrica, es una prueba, como escribió en junio de 2019, “de que mi espíritu no se había extinguido”, dos meses más tarde lanzó una campaña en GoFundMe para reunir dinero. “Odio hacer esto”, escribió, “pero no tengo apoyos. No tengo red y temo no tener un techo en otoño e invierno”. A finales de octubre, había reunido solo unos 4.600 dólares de su objetivo de 6.000.
Para el público, la historia de Massey, como otras de la era Me Too, tomaba la forma de un morality play donde había amplios papeles para la élite sacerdotal y para los seglares de las redes sociales: de ahí el amplio atractivo que ha permitido que la lógica implacable de esos relatos se extienda del entretenimiento masivo a lo que queda de nuestra alta cultura, desde el mundo de las películas de superhéroes al de los pintores impresionistas, desde la literatura juvenil a los dramas de la HBO.
Que el nuevo moralismo de repente parezca estar en todas partes no es un accidente, porque los incentivos económicos de los medios digitales se alinean con los compromisos ideológicos de muchos de quienes lo practican. El New York Times publicó casi 2.500 artículos sobre Juego de tronos mientras duró la serie, diseccionando todo, desde asuntos raciales a su tratamiento de la sexualidad femenina o los paralelismos entre personajes femeninos enloquecidos por el poder y el ascenso de personajes femeninos por todo el mundo.
La revista Vulture de Nueva York publicó casi ochocientos artículos así, según el análisis que hizo para The Outline James Yeh. Igual que en los últimos años Hollywood ha pasado de “cazar al espectador a perseguir fans”, como escribió Kyle Paoletta en un ensayo de The Baffler sobre el comienzo de la “prensa fandom”, los medios han mostrado gran voluntad de “dar contenido de 24 horas a fans de estas franquicias”.
Comprométete a llevar contenidos de 24 horas en cada aspecto de la cultura pop, y al final caerás en los ángulos de la justicia social y la indignación moral. Añade a eso un conjunto de escritores formados para pensar en términos de relaciones de poder, opresión racial y jerarquía de las víctimas y resulta imposible no entrar, como hizo el Times en 2017, en el “debate del blanqueamiento” en torno a la elección de un actor blanco en vez de asiático para interpretar al superhéroe blanco Iron Fist en la serie epónima de la Marvel. La prensa, en otras palabras, tiene un incentivo económico para informarnos de cada pecado cultural, y existe un público que está ansioso por extender la noticia y avergonzar a los pecadores.
Los criterios morales o ideológicos para juzgar las virtudes de las obras de arte se han utilizado mucho en el pasado, por supuesto. Joseph Pulitzer decretó que el primer premio de ficción que lleva su nombre se entregara a “la novela estadounidense publicada ese año que mejor presente la atmósfera completa de la vida estadounidense, y el más elevado estándar de maneras y virilidad estadounidenses”.
Nicholas Murray Butler, presidente de Columbia University y por tanto supervisor del comité asesor del Pulitzer, al que el jurado debe someter su recomendación, cambió la “atmósfera completa” por “atmósfera íntegra”, una corrección “sin importancia” en sus palabras, que explica que una obra prácticamente olvidada como Laughing boy de Oliver La Farge se impusiera a novelas de Hemingway, Faulkner y Wolfe en 1930, el año anterior a que la palabra “íntegra” se eliminara para siempre.
Después, durante décadas, alguna combinación de falta de gusto y condescendencia moral por parte de los jurados del Pulitzer hacia el público lector se encargó de que libros como Lo que el viento se llevó, ganador del premio de ficción de 1937, venciera a obras maestras como ¡Absalón, Absalón!, y de que en las infrecuentes ocasiones en que un libro de primera fila era escogido por los jueces, como ocurrió de forma unánime con El arcoíris de la gravedad en 1974, el consejo asesor se impusiera sobre ellos y no le concediera ningún premio.
Buena parte de lo anterior viene de un cáustico ensayo del difunto novelista William H. Gass, que estuvo en muchos jurados de premios, titulado “Prizes, surprises and consolation prizes”. En 1985, a comienzos de las guerras culturales que hacían explícitos los compromisos ideológicos de tantos artistas, estudiosos, analistas mediáticos y comisarios de museos, Gass distinguía el motivo para conceder honores a libros de segunda y tercera fila.
“Desde el primer año ha quedado claro que nunca han sido los jueces quienes necesitaban que su conciencia estuviera alerta, que su punto de vista moral mejorase o que se fortaleciera su lealtad hacia los valores estadounidenses, sino los Muchos ‘ahí fuera’ que podían utilizar una elevación así”, escribió. “Por tanto, un libro que ganaba un premio no representaba necesariamente los gustos privados de los miembros del jurado; más bien representaba su opinión de que sería bueno para quienes lo leyeran.”
Esta tendencia sermoneadora está muy arraigada en la vida pública estadounidense, y tanto progresistas como conservadores se entregan a ella. Es en los Estados Unidos de Trump, sin embargo, donde la izquierda ha adoptado este lenguaje como propio. Es un ejército que, tras conquistar una cima, de pronto toma las armas del enemigo en retirada y las usa contra sí mismo: los progresistas modernos, antes orgullosamente antimoralistas y aspirantes a una despreocupación europea. Así, descubre sus capacidades innatas para la indignación moral, la censura y la prohibición. La expresión artística –en toda su belleza, complejidad, ambigüedad y “capacidad negativa”– paga el precio.
En El canon occidental, otra granada lanzada en las guerras culturales de final del siglo XX, Harold Bloom acuñó el término “Escuela del resentimiento” para describir a aquellos activistas y críticos con poca sensibilidad artística y literaria que convirtieron los análisis basados en la raza, la clase y el género en algo esencial para decidir qué obras santificar y cuáles aborrecer. “Leer al servicio de una ideología cualquiera es, creo, no leer en absoluto”, escribió.
Bloom fue la voz auténtica de un crítico literario que puso el valor estético por encima de todo, la voz de un judío del Bronx que hablaba yidish y que a los diez años se enamoró de la poesía eufórica de Hart Crane, la voz de alguien que, como profesor de Yale, trató el encuentro entre el lector y el libro como Plotino trató la búsqueda mística de Dios: es un viaje desde la soledad hacia la soledad. Bloom tenía la esperanza de que el moralismo se redujera tarde o temprano, y en buena medida se redujo durante los años de George W. Bush, aunque en realidad solo estaba aguardando su momento, recuperando fuerzas, y cuando la muerte silenció definitivamente la voz de Bloom, el 14 de octubre de 2019, sus detractores en los medios, que consideraban que ejercía una influencia malsana en el público lector, se abalanzaron sobre él.
Su obituario en el New York Times aseguraba que los escritores favoritos de Bloom eran uniformemente “hombres blancos”, ignorando la presencia de Emily Dickinson, Virginia Woolf y otras mujeres en su canon personal. The Economist afirmó que, de los veintiséis escritores que Bloom analiza en profundidad en El canon occidental, solo tres eran mujeres, obviando, en un intento desesperado por culparle de no haber impuesto una cuota en su lectura de los clásicos, a George Eliot, a la que seguramente la revista confundió con un hombre.
También había que negar la imponente erudición de Bloom, ya que había sido de escasa utilidad política. En Twitter, el novelista David Burr Gerard (que en su cuenta tiene perlas como “el capitalismo contemporáneo es una ideología terrorista”) cuestionó que alguien fuera capaz de “encontrar un fragmento de Harold Bloom que demuestre que leyó un solo libro”. Con la aparición de las redes sociales y la expansión del activismo woke o concienciado, han aumentado inconmensurablemente los miembros de la Escuela del Resentimiento.
Una parte considerable de lo que se considera hoy crítica cultural basa su autoridad en la aceptación, compartida ampliamente por el crítico y su público, de una nueva atmósfera moral bajo la que los libros, la música, las películas y las series de televisión deben juzgarse, o lo que el Guardian, en un artículo sobre los nominados al premio Booker 2019 el pasado otoño, denominó “el trasfondo político y su necesario impacto en la decisión de los jueces”.
El nuevo especial de comedia de Dave Chapelle en Netflix debía evitarse porque “elige ignorar descaradamente [...] las duras y claras críticas que recibe desde la comunidad trans” (Vice). Renoir debería cancelarse porque era un paradigmático “artista hombre y sexista” y obviamente “obtenía un placer presuntuoso y baboso al mirar a mujeres desnudas, que en sus cuadros eran de un blanco cremoso o café, a menudo con toques de frambuesa, e idealmente rubias” (The New Yorker).
El fallecido David Foster Wallace debía eliminarse del temario de una clase en Yale que cubría “La historia de la novela estadounidense desde 1945” porque supuestamente maltrató a su exnovia, la escritora Mary Karr, y debía sustituirse por la dibujante de cómics lesbiana Alison Bechdel, que dio su nombre a una prueba ahora ampliamente extendida para evaluar las películas según el tipo de diálogo que mantengan sus personajes femeninos.
Si al igual que la droga de las calles, la ideología en estas críticas no es totalmente pura y contiene trazas de juicio estético genuino, se tiende sin embargo a eliminar esos aditivos superfluos para garantizar el chute más fuerte posible. Como los opiáceos, una dosis suficiente de ideología destruye no solo el deseo sino también la capacidad de pensar. Si antes había una diversidad de opinión, ahora hay una uniformidad obligatoria; se publica una circular y el relato empieza a tomar forma entre los creadores de opinión y rápidamente se calcifica.
Casi no era necesario leer la lista preliminar de los mejores libros del año pasado para saber que el Premio Booker iría para Los testamentos, de Margaret Atwood, una secuela de El cuento de la criada que describe la vida de las mujeres en una teocracia totalitaria que los críticos insisten en señalar que está a la vuelta de la esquina en Estados Unidos, o para Girl, woman, other, de Bernardine Evaristo, que cuenta las historias entrelazadas de doce mujeres negras británicas, con una dosis esperable de conciencia racial, confusión de género y anticolonialismo. En un giro inesperado y contrario a las reglas del Booker, el premio fue para ambos.
Tras superar la rebelión romántica, el esteticismo del “arte por el arte” y los excesos de la vanguardia contestataria (¿recuerdan Cristo del pis?), las élites culturales –y con ellas, una porción nada desdeñable de la masa– están tratando de nuevo el arte como una herramienta para la formación moral, una especie de catecismo de justicia social, solo que hoy, en vez de virtudes clásicas y ética cristiana, tenemos la pirámide invertida de la jerarquía de las víctimas; en lugar de piedad real, tenemos la piedad vacía de la exhibición de la propia virtud o la exhibición moral; en vez de libertad de expresión tenemos una policía gramatical.
Las revoluciones suelen aspirar a construir sustitutos iguales o contrarios a las instituciones e ídolos que están derrocando; lo mismo ocurre en la reevaluación de los valores de esta nouvelle vague progresista. Y es vaga.“Cree en algo”, dice el anuncio de Nike con el quarterback de la NFL Colin Kaepernick, “incluso si eso significa sacrificarlo todo”, a lo que, después de ver cómo Nike se ha postrado ante Pekín, podríamos añadir “siempre y cuando no sea dinero”. La superioridad moral coactiva se ha convertido en el modo preponderante. “Ser woke es una parodia de ser un renacido”, escribió P. J. O’Rourke en Spectator usa el otoño pasado: “en vez de aceptar a Jesús, gente como Jesús (‘privilegiados’, padres con buenos contactos) tiene que aceptarte a ti”.
Incluso cuando no existe nada que objetar en la vida de un artista o en su trabajo, su raza o sexo pueden servir para descalificarlo. Lucy Ellmann fue otra de las mujeres seleccionadas en la lista preliminar del Booker en 2019; cuando le pidieron en una charla que respondiera a quienes criticaban la longitud de su novela Ducks, Newburyport, un monólogo femenino de 1.020 páginas –el moderador opinó amablemente que “la gente no suele quejarse de eso cuando el libro trata de los pensamientos de un hombre”, como si las novelas de mil páginas de hombres en el Año 2019 de Nuestro Señor estuvieran agotadas en las librerías–, Ellman respondió: “Básicamente, creo que es hora de que los hombres se callen.”
El público rio y aplaudió. Si los proponentes y beneficiarios de este nuevo zeitgeist se han dado cuenta del daño que está provocando encajar a todos en, como George Packer ha señalado en The Atlantic, “un nuevo sistema de castas moral que clasifica a la gente por la opresión de su grupo identitario”, no están dando señales para demostrarlo. Lucha y ten éxito fue el título que Gass consideró apropiado para la mayoría de ganadores del Pulitzer del pasado, “ya que eso es lo que predicaron”. Si hubiera que ponerle nombre a la doctrina que hay detrás de la mayoría de los libros alabados hoy, podría ser: Bienaventuradas las víctimas.
¿Qué lección extraemos de estos críticos tan censores? ¿Y de los defensores de un arte tan ideológicamente secuestrado? Son los Nuevos Puritanos, abanderados de una sociedad que puede vivir sin religión pero aparentemente no sin sermones. Sus cruzadas febriles, sobrerreacciones histéricas y sus ganas de crear antagonismos surgen, en parte al menos, de un miedo aparente al contagio moral.
Este miedo es fácil de comprender en el contexto de los puritanos originales. Para los primeros colonizadores en Rhode Island, Massachusetts y Connecticut –según dice un artículo de 1891 de Political Science Quarterly– “los intereses del Estado estaban en peligro por la presencia de anabaptistas, cuáqueros, socinianos y otras sectas”, a pesar de que su desarrollo, como el de otros perseguidores, “provenía de la afirmación del derecho al juicio religioso privado”.
Del mismo modo que los puritanos condenaban a otros creyentes que se aprovechaban de las mismas libertades que habían ejercido ellos, los Nuevos Puritanos, tras haber derrotado a los conservadores culturales que intentaron callar a gente como Robert Mapplethorpe, se sintieron cómodos abandonando los principios que antes defendían, como la libertad de expresión. Han decretado que el arte y los artistas deben servir a la causa –deben ayudar a golpear al patriarcado o derrumbar la supremacía blanca o descolonizar la academia– o convertirse en enemigos del pueblo. Para los que no se tragan esta zanahoria, está la opción del palo.
“Para los que profesaban doctrinas o adoptaban formas de culto que no seguían la Palabra de Dios tal y como la habían interpretado Calvino y sus discípulos”, sigue el artículo, “se consideraba que era el deber imperativo del Estado acabar con ellos porque eran fuentes de contagio moral infinitamente más peligrosas que una enfermedad física”. No es muy difícil pensar en un futuro Departamento de Educación de Estados Unidos que pida a las universidades, al estilo de la famosa carta de la administración Obama “Querido compañero”, que purguen de su currículo todo material problemático bajo la amenaza de perder financiación federal.
Incluso sin esa incitación, las escuelas públicas en ciudades costeras se están radicalizando. El distrito escolar de Seattle, según la publicación Education Week, ha propuesto introducir estudios étnicos en todas las materias académicas, empezando por preescolar. Esto incluye un plan para “rehumanizar” las matemáticas que, en la práctica, si se aprobara, implicaría centrarse en cuestiones de raza y opresión y en hacer preguntas como: “¿Quién puede decir que una respuesta es correcta?”
En Nueva York, como detalla Packer a través de su experiencia de cuando intentó asegurar una buena educación para su hijo y su hija, una iniciativa del alcalde Bill de Blasio para rediseñar la distribución racial de las escuelas públicas competitivas eliminando barreras de entrada meritocráticas ha abierto la puerta a un currículum revisionista impregnado de ideología victimista. “En vez de enseñar civismo para afrontar las complejas verdades de la democracia americana, ‘el currículum subrayará las enormes contribuciones históricas de grupos no blancos y aspirará a disipar las muchas mentiras y medias verdades de la historia mundial y estadounidense’”, desvela Packer. “Su único objetivo es alcanzar la diversidad.”
En tanto que el progresismo moderno convierte el acto de sacar la pala para desenterrar los huesos de los muertos en un mandato político, los esfuerzos por difamar artistas antaño celebrados y reescribir la historia para los niños en el cole se parecen a la retirada –en nombre de la justicia social– de los retratos de William James y otros pensadores del departamento de psicología de Harvard, y de los retratos de 31 científicos y doctores eminentes, muchos de ellos blancos, de una sala de conferencias del hospital Brigham and Women de Boston. En una sociedad en la que el arte y el entretenimiento se convierten en propaganda, la educación se convierte en lavado de cerebro y adoctrinamiento. A Renoir no se le cancela en un vacío.
Los Nuevos Puritanos no muestran signos de atemperar su fanatismo o de rendirse al debate razonado de sus dogmas arcanos y exigencias punitivas que demandan justicia social. Packer es un progresista comprometido que “se arrepentía [de sacar a su hija] del sistema público de colegios”, cuya familia está obsesionada con Hamilton –tanto que su hija tuvo un “shock y se sintió muy decepcionada” cuando descubrió que los verdaderos Padres Fundadores eran blancos– y cuyos hijos “lloraron desconsoladamente” cuando Trump fue elegido.
Sin embargo, Packer admite estar frustrado con la pseudorreligión de la izquierda autoritaria, una religión que se salta la salvación y va directamente a la inquisición. “A veces el nuevo progresismo, a pesar de estar a la última, tiene un tufillo a siglo XVII”, escribe, “con cazas de herejes y denuncias de pecados y demostraciones de automortificación. La atmósfera de contrición mental en ambientes progresistas, la autocensura y el miedo a las deshonras públicas, la intolerancia ante el disenso, son cualidades de una política iliberal”. Qué rápido un tufillo se convierte en un hedor.
Fuente: Letras Libres

:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/semana/OEGOLJA5ORAANFIR4NCHJUKWIM.jpg)

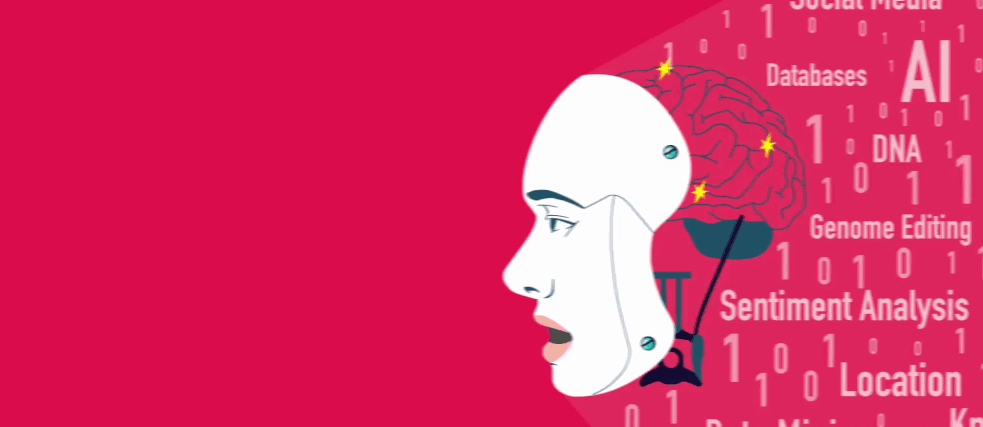

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/4FE4WPQIORG3ZBFYOAZ3VCKIVQ.jpg)


